001
Decir que había trabajado en su relato por muchos años era en verdad exagerar. La verdad era otra, siempre es otra. En primer lugar, fueron las horas de trabajo que no le permitían escribir en la madrugada, cuando podía sentarse frente a la computadora sin el temor de que sonara el teléfono y que lo desconcentraran, de que su mujer le pidiera ayuda con alguna tarea doméstica, y de tener que sacar al gato al patio para que éste hiciera sus cosas. Le gustaba sentarse frente a la pantalla blanca, prender lentamente unos más de los númerosos cigarrillos que fumaría durante la noche, saborear el recio sabor del escocés de doce años que no le podía faltar antes de empezar la pelea, antes de rascarse vigorosamente el pelo y la barba para buscar el enganche, el ritmo que guiaría sus palabras. Porque nunca fui de los que pueden elaborar una frase sin sentir las palpitaciones de sus palabras, la alegría de los verbos, la fugaz complicidad que hay entre adjetivos y conjunciones. No, la escritura era más que comunicarse, que entrelazar varias palabras concordantes, que acordarse del orden de la oración, de limar metódicamente metáforas y metonimías, de buscar la aprobación del lector. No, la escritura era un ejercicio solitario, era encender la máquina de su imaginación, era atrever a decir lo que callaba por buenos modales o por no buscarse problemas, por no mojarse los pies en el agua picada de la vida, era decir su verdad a su manera desenfrenada y caóticamente a última hora y en el momento menos conveniente.
En segundo lugar, había dejado de creer en el dios de las palabras. Su relato necesitaba la textura de los árboles en primavera, y el olor de los aguaceros en invierno, el dulce sudor que nos cubre cuando los cuerpos se encuentran. Sus palabras le parecían falsas, prestadas, mutiladas. Quizá ese era el problema de no haber terminado antes su relato, de no fijarse en como impreceptiblemente pasan los meses y te salen canas en la barba, de no ser el mismo que empezó la historia de Jorge. Se le hacía decididamente más difícil encontrar el enganche. Sentía, al igual que Jorge, como lirios palidejos y márchitos se deslizaban lentamente a través de su cuello y cortaban poco a poco su respiración. Entonces, veía a su alrededor y no sabía si abandonar este embuste de las palabras, de gritar hasta no poder más, de contentarse tomando fotos, de ser felíz estando en la cocina en busca de sabores nuevos, para él, claro está, de imaginarse cómo armonizarían una salsa demi-glace con un poco de salsa hoisin, sobre un lomito blue con hongos shiitake, de descubrir por vez primera la textura, casi de chicharrón, de una pechuga de pato frita cocinada a término medio, solamente adobada con sal de mar y pimienta blanca, de sentir el agradecimiento de los que venían a comer a su casa, y querían aprender como instintivamente iba añadiendo la cebolla, el chile duce, el ajo, el arroz perla, los muslos, el chorizo, las almejas y los mejillones, sin medir nada, oliendo no más, sabiendo si le hacía falta sal o pimienta, antes de añadir el azafrán con el vino blanco y el caldo de pollo para hacer su paella, antes de preguntarle a su mujer que probara el caldo. Sin embargo, este también era otro embuste porque era un cambio que siempre a altas horas de la noche, cuando esos ruidos imperceptibles nos sobresaltan, dejaba patente la ausencia de las malditas palabras. Le parecía imposible vivir sin terminar su historia, atragantado de lirios, de sospechas, y de silencios. Porque abandonar el relato era porque era como cambiar su nombre y sus dos apellidos, porque quería escribir, tomar fotos, cocinar e irse de parranda con sus amigos.
Sin embargo, reconocía que la logística de terminar la historia de otro, ¿el mismo?, empezó era casi imposible a estas alturas de su vida. Ya no se acordaba claramente qué quería probar escribiendo historias que desde adolescente lo habían perseguido. Era reconstruir el rompecabezas de cartas, capitulos sueltos, y cientos de poemas que yacían pulcramente sepultados en varios diskettes en diversos formatos, con distintas voces. No sabía si era mejor dejar que la máquina se prendiera sin su ayuda, tal como Jorge lo dispuso años atrás, e interpretar solamente los signos del camino, que cada una de las partes se acoplaran de la mejor manera, que el colibrí siempre encuentra la flor. Era desempolvar palabras, investigar razones, líneas de fuga y de encuentro. Era despojarse de todo áquello que no nos sirve ya para ser capaz de continuar el viaje sin maletas innecesarias.
En segundo lugar, había dejado de creer en el dios de las palabras. Su relato necesitaba la textura de los árboles en primavera, y el olor de los aguaceros en invierno, el dulce sudor que nos cubre cuando los cuerpos se encuentran. Sus palabras le parecían falsas, prestadas, mutiladas. Quizá ese era el problema de no haber terminado antes su relato, de no fijarse en como impreceptiblemente pasan los meses y te salen canas en la barba, de no ser el mismo que empezó la historia de Jorge. Se le hacía decididamente más difícil encontrar el enganche. Sentía, al igual que Jorge, como lirios palidejos y márchitos se deslizaban lentamente a través de su cuello y cortaban poco a poco su respiración. Entonces, veía a su alrededor y no sabía si abandonar este embuste de las palabras, de gritar hasta no poder más, de contentarse tomando fotos, de ser felíz estando en la cocina en busca de sabores nuevos, para él, claro está, de imaginarse cómo armonizarían una salsa demi-glace con un poco de salsa hoisin, sobre un lomito blue con hongos shiitake, de descubrir por vez primera la textura, casi de chicharrón, de una pechuga de pato frita cocinada a término medio, solamente adobada con sal de mar y pimienta blanca, de sentir el agradecimiento de los que venían a comer a su casa, y querían aprender como instintivamente iba añadiendo la cebolla, el chile duce, el ajo, el arroz perla, los muslos, el chorizo, las almejas y los mejillones, sin medir nada, oliendo no más, sabiendo si le hacía falta sal o pimienta, antes de añadir el azafrán con el vino blanco y el caldo de pollo para hacer su paella, antes de preguntarle a su mujer que probara el caldo. Sin embargo, este también era otro embuste porque era un cambio que siempre a altas horas de la noche, cuando esos ruidos imperceptibles nos sobresaltan, dejaba patente la ausencia de las malditas palabras. Le parecía imposible vivir sin terminar su historia, atragantado de lirios, de sospechas, y de silencios. Porque abandonar el relato era porque era como cambiar su nombre y sus dos apellidos, porque quería escribir, tomar fotos, cocinar e irse de parranda con sus amigos.
Sin embargo, reconocía que la logística de terminar la historia de otro, ¿el mismo?, empezó era casi imposible a estas alturas de su vida. Ya no se acordaba claramente qué quería probar escribiendo historias que desde adolescente lo habían perseguido. Era reconstruir el rompecabezas de cartas, capitulos sueltos, y cientos de poemas que yacían pulcramente sepultados en varios diskettes en diversos formatos, con distintas voces. No sabía si era mejor dejar que la máquina se prendiera sin su ayuda, tal como Jorge lo dispuso años atrás, e interpretar solamente los signos del camino, que cada una de las partes se acoplaran de la mejor manera, que el colibrí siempre encuentra la flor. Era desempolvar palabras, investigar razones, líneas de fuga y de encuentro. Era despojarse de todo áquello que no nos sirve ya para ser capaz de continuar el viaje sin maletas innecesarias.
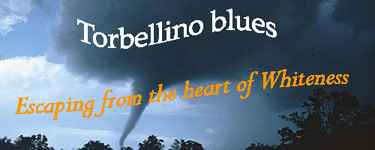
No comments:
Post a Comment